TAFALLA
![]()
Ha sido una tentación irresistible. Como hicimos con otras poblaciones vinculadas al apellido, pretendíamos realizar una pequeña introducción sobre Tafalla, pero la generosidad de Ricardo Cierbide Martinena nos permitió tener acceso a sus memorias, escritas por y para sus nietos. En ellas describe la Tafalla de su infancia de forma tan magistral que cualquier otro intento hubiera sido vano. A pesar de su extensión, les invito a que se adentren en su lectura. El conocimiento que nos proporciona será esencial para entender el entorno de las biografías que más tarde se exponen.
![]()
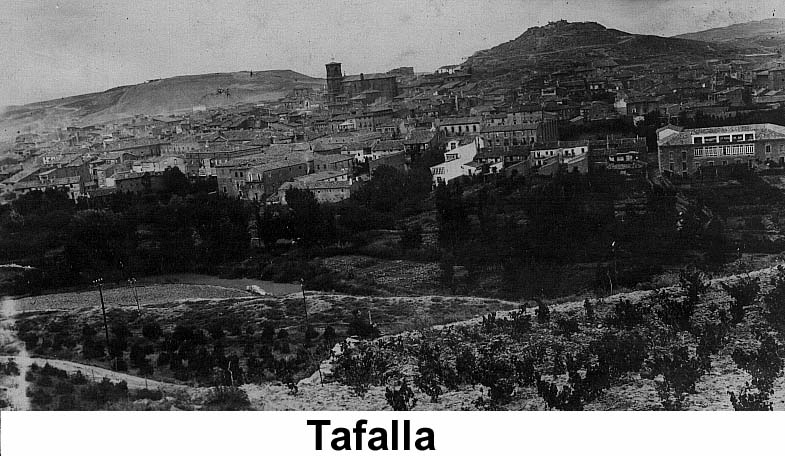
Tafalla , limita al Norte con Artajona, Pueyo y el distrito de Leoz; al Sur con Olite y Falces, al Este con San Martín de Unx y al Oeste con Miranda de Arga, Berbinzana y Larraga. Su término se halla entre los 630 y los 400 mts. de altura, en la banda de las tierras fronterizas entre lo mediterráneo y lo submediterráneo, con claros matices continentales y una fuerte sequía estival y con 450-600 mm. de caída de agua al año. Solo posee bosquetes de encina y ya meramente presenciales, algunos pinares de repoblación y pocas alamedas en las riberas del Cidacos.
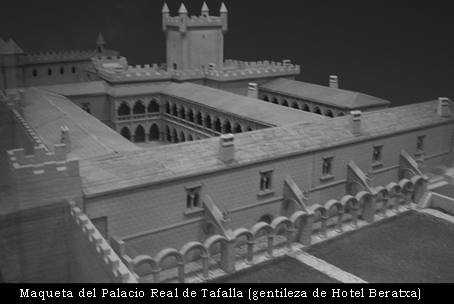 Su casco histórico en torno a la
parroquia de Santa María y el barrio de la Peña presenta un carácter defensivo
con sabor medieval (En 1886 se derribó su Palacio Real). Pequeñas aportaciones
renacentistas y barrocas completan lo antiguo. A fines del s.XIX junto a la
estación del tren se añadió un diminuto ensanche al otro lado del Puente. Sólo
modernamente se han ido edificando nuevos inmuebles.
Su casco histórico en torno a la
parroquia de Santa María y el barrio de la Peña presenta un carácter defensivo
con sabor medieval (En 1886 se derribó su Palacio Real). Pequeñas aportaciones
renacentistas y barrocas completan lo antiguo. A fines del s.XIX junto a la
estación del tren se añadió un diminuto ensanche al otro lado del Puente. Sólo
modernamente se han ido edificando nuevos inmuebles.
 La Tafalla de mi niñez
estaba constituida por un hábitat rural, acaso en un 80%, completada por una
población de ocupación industrial, como la antigua fábrica de calzado de los
Armendáriz, artesanos (guarnicioneros, herreros, carpinteros y sogueros) y un
pequeño sector comercial, representado en la calle Mayor y en los soportales de
la Plaza Nueva, así como en sus aledaños, la Plaza de la Cárcel o de las Pulgas
y las Cuatro Esquinas.
La Tafalla de mi niñez
estaba constituida por un hábitat rural, acaso en un 80%, completada por una
población de ocupación industrial, como la antigua fábrica de calzado de los
Armendáriz, artesanos (guarnicioneros, herreros, carpinteros y sogueros) y un
pequeño sector comercial, representado en la calle Mayor y en los soportales de
la Plaza Nueva, así como en sus aledaños, la Plaza de la Cárcel o de las Pulgas
y las Cuatro Esquinas.
De mi niñez recuerdo que la gente en su gran mayoría se ocupaban de la agricultura de secano: trigo, cebada y avena. No en balde entre 1891 y 1935 se habían roturado 15.188 Ha. de tierras del común. La viña y el olivar completaban los cultivos, con una fuerte tendencia a su descenso y los escasos regadíos de Congosto, la Recuela, El Quiñón y la Nava. Recuerdo que las actividades agrarias se llevaban a cabo con caballos y mulas, quedando los burros para ir al huerto, bien en unos carritos pequeños o montando en ellos. También había rebaños de ovejas que pastaban la escasa hierba del monte, los rastrojos tras la cosecha o incluso en las viñas después de la vendimia. En Candaraiz, el Saso y el Monte, junto con la Cana Vieja se las recogía para parir y pasar la noche.
Recuerdo también a aquellas instituciones que tanto bien hicieron a los labradores medianos y pobres, como la Caja Rural (1902), la Bodega Cooperativa en la carretera a Miranda (1917) y el Trujal junto al Puente (1947).
 En mi infancia recuerdo
que la población se repartía en casas fuertes, muy pocas, como la de Azcona, el
marqués de la Real Defensa, Garcés de los Fayos, el Calero y algunos más con
mucha tierra de cultivo, viñas y olivares. Eran los ricos, gente para mí
inaccesible. Después venían las casas bien, no muy abundantes precisamente, con
una cuadra en que había hasta cuatro mulas, una
En mi infancia recuerdo
que la población se repartía en casas fuertes, muy pocas, como la de Azcona, el
marqués de la Real Defensa, Garcés de los Fayos, el Calero y algunos más con
mucha tierra de cultivo, viñas y olivares. Eran los ricos, gente para mí
inaccesible. Después venían las casas bien, no muy abundantes precisamente, con
una cuadra en que había hasta cuatro mulas, una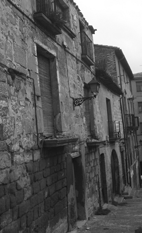 yegua y tres cerdos para la matanza. Entre estas casas podrían citarse, de
acuerdo con mis recuerdos a la casa Chispas de la abuela Mónica y la de los
Mediaoreja de los abuelos maternos, Nicolás y Juanita. Tenían bodega con cubas y
lagar y lograban vivir con un cierto bienestar a pesar de las sequías. En tercer
lugar venían las casas de mediarreja, que poseían una modesta propiedad rural y
completaban su pasar prestando trabajo "pautri" o se ayudaban durante ciertas
labores más urgentes con lo que se llamaba entonces el "tornapión", hoy por ti,
mañana por mí. Eran más numerosas, y entre ellas se encontraba la mía. Poseían
casa propia con una cuadra para la mula o el caballo, un burro y la cochiquera
para Ios cutos (1 ó 2). El gallinero y la conejera podían estar en la solana, o
parte más alta orientada al sur.
yegua y tres cerdos para la matanza. Entre estas casas podrían citarse, de
acuerdo con mis recuerdos a la casa Chispas de la abuela Mónica y la de los
Mediaoreja de los abuelos maternos, Nicolás y Juanita. Tenían bodega con cubas y
lagar y lograban vivir con un cierto bienestar a pesar de las sequías. En tercer
lugar venían las casas de mediarreja, que poseían una modesta propiedad rural y
completaban su pasar prestando trabajo "pautri" o se ayudaban durante ciertas
labores más urgentes con lo que se llamaba entonces el "tornapión", hoy por ti,
mañana por mí. Eran más numerosas, y entre ellas se encontraba la mía. Poseían
casa propia con una cuadra para la mula o el caballo, un burro y la cochiquera
para Ios cutos (1 ó 2). El gallinero y la conejera podían estar en la solana, o
parte más alta orientada al sur.
 La
paja se guardaba sobre el techo de la cuadra. Frecuentemente se tenía una bajera
donde se guardaban los aperos de labranza, arreos para las bestias, el carro,
etc. Pasado el zaguán había una o dos dependencias donde se depositaba el cereal
cosechado y se guardaban las patatas y descendiendo unos peldaños estaba el
lagar. La cocina, así como el comedor y las alcobas estaban en el primer piso y
de una habitación se pasaba a la otra. La privacidad actual de las habitaciones
no se conocía entonces. Recuerdo que en los largos inviernos el frío era
glacial, salvo en la cocina, a causa del hogar y del brasero bajo la mesa.
Llegada la noche se calentaba la cama con un ladrillo dentro de una bolsa. Las
mujeres tenían siempre sabañones y los hombres tenían unas manos ásperas y duras
a veces con "crebazas" o grietas en la piel, a causa de las labores campesinas.
La
paja se guardaba sobre el techo de la cuadra. Frecuentemente se tenía una bajera
donde se guardaban los aperos de labranza, arreos para las bestias, el carro,
etc. Pasado el zaguán había una o dos dependencias donde se depositaba el cereal
cosechado y se guardaban las patatas y descendiendo unos peldaños estaba el
lagar. La cocina, así como el comedor y las alcobas estaban en el primer piso y
de una habitación se pasaba a la otra. La privacidad actual de las habitaciones
no se conocía entonces. Recuerdo que en los largos inviernos el frío era
glacial, salvo en la cocina, a causa del hogar y del brasero bajo la mesa.
Llegada la noche se calentaba la cama con un ladrillo dentro de una bolsa. Las
mujeres tenían siempre sabañones y los hombres tenían unas manos ásperas y duras
a veces con "crebazas" o grietas en la piel, a causa de las labores campesinas.
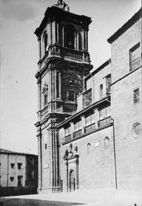 En
mi niñez y más aún en su pasado inmediato la Iglesia lo controlaba todo: una
parte de las herencias, los diezmos, las primicias, censos, tierras, donaciones.
Se respiraba en la casi totalidad de las familias un fuerte sentimiento
religioso, el rosario de la tarde rezado por la madre y los pequeños. A veces se
mandaba a la hermana chiquita a la iglesia parroquial. Las misas mayores,
especialmente en las fiestas patronales quedaban realzadas por los sermones de
predicadores de fuera. Novenas frecuentes, la comunión por Pascua Florida
controlada por medio de unas estampicas, las misiones y el tenebrismo de Semana
Santa, el control obsesivo de la sexualidad, sólo se permitían calcetines largos
con exclusión absoluta de escote en las jóvenes. Viéndola desde nuestra
perspectiva aquella sociedad rural de los años 30 se nos muestra dura,
autoritaria, casi medieval. Cuando uno entraba en casa se solía decir siempre
"Ave Maria Purísima" y la respuesta de la madre era "Sin pecado concebida". Los
pobres que acudían a pedir limosna, un trozo de pan o un platico de alubias,
decían agradecidos
En
mi niñez y más aún en su pasado inmediato la Iglesia lo controlaba todo: una
parte de las herencias, los diezmos, las primicias, censos, tierras, donaciones.
Se respiraba en la casi totalidad de las familias un fuerte sentimiento
religioso, el rosario de la tarde rezado por la madre y los pequeños. A veces se
mandaba a la hermana chiquita a la iglesia parroquial. Las misas mayores,
especialmente en las fiestas patronales quedaban realzadas por los sermones de
predicadores de fuera. Novenas frecuentes, la comunión por Pascua Florida
controlada por medio de unas estampicas, las misiones y el tenebrismo de Semana
Santa, el control obsesivo de la sexualidad, sólo se permitían calcetines largos
con exclusión absoluta de escote en las jóvenes. Viéndola desde nuestra
perspectiva aquella sociedad rural de los años 30 se nos muestra dura,
autoritaria, casi medieval. Cuando uno entraba en casa se solía decir siempre
"Ave Maria Purísima" y la respuesta de la madre era "Sin pecado concebida". Los
pobres que acudían a pedir limosna, un trozo de pan o un platico de alubias,
decían agradecidos
 "Dou gracias" (Deo
gratias). Si se caía el pan, se recogía y se besaba y al partirlo se hacía con
el cuchillo la señal de la cruz. Era muy mal visto correr los días de jueves y
viernes santo y para recibir la comunión se ayunaba desde la noche anterior.
Curiosamente hoy ya no se cree en el llamado pecado solitario.
"Dou gracias" (Deo
gratias). Si se caía el pan, se recogía y se besaba y al partirlo se hacía con
el cuchillo la señal de la cruz. Era muy mal visto correr los días de jueves y
viernes santo y para recibir la comunión se ayunaba desde la noche anterior.
Curiosamente hoy ya no se cree en el llamado pecado solitario.
De vez en cuando llegaban de fuera los llamados "visitadores" que se ocupaban de controlar a los sacerdotes, si éstos dejaban de desear y ponían las cosas en su puesto. En los sermones de Cuaresma, los predicadores, en especial los Capuchinos, sacaban los registros de circunstancia lanzando temibles castigos con voz terrible y se organizaban misiones, unas para los hombres y otras para mujeres. Soltaban latinajos de vez en cuando y es razonable pensar que algunos de ellos ni sabían lo que decían. Atemorizaban, metían miedo. Recuerdo una estrofica que cantábamos de muetes en parecidas circunstancias. Decía así:
"Que hago, en qué me ocupo,
en qué me encanto,
necio debo ser,
pues no soy santo."
Me cuentan mis amigos de Olite que los sermones de rimbombo tenían lugar con motivo del Corpus, S. Pedro, Semana Santa y las Fiestas patronales. Todo el mundo los esperaba con impaciencia. Solían ser Dominicos de Villaba o Capuchinos. La gente gozaba de la palabra, quería que hablaran bien. Aquellos que faltaban a misa los domingos eran denunciados por el alguacil. Curiosamente, lo mismo en Tafalla que en Olite los vecinos de las dos parroquias de Santa María y S. Pedro daba la impresión que no se llevaban bien y hasta el casarse entre sí era mal visto. Entre chicos no eran infrecuentes las pedradas interparroquiales. El inmediato espacio en que discurría la vida nos marcaba a todos y todo era muy limitado. Se podría aventurar que aquella sociedad era todavía tribal.
Había oficios que desaparecieron como el de las mondongueras, las colchoneras para varear la lana de los colchones, las matronas, se nacía sólo en casa, blanqueadores, carpinteros, herreros, guarnicioneros que se ocupaban de los arreos del ganado y de hacer las bolsicas para los niños cuando iban a la escuela, los afiladores, generalmente gallegos, estañadores que arreglaban pucheros y calderas, normalmente eran gitanos, sogueros, tratantes de ganado y quincalleros que vendían puntillas, hilos y botones. También había serenos que daban las horas y anunciaban nublado. Recuerdo con cierta nostalgia a los pregoneros que daban el bando anunciándose con una corneta, si éste era barato, o con caja si lo hacía en nombre del Ayuntamiento y de acuerdo con lo que se pagaba.
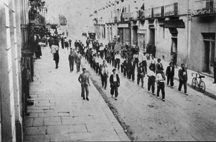 Las fiestas patronales eran
esperadas con una ilusión difícilmente imaginable, lo mismo en Tafalla que en
Tudela, Pamplona,
Estella
u Olite. En Tafalla
duraban siete días, como en Pamplona, Tudela y
Estella
y en Olite cuatro.
Todos los días había vacas bravas en la plaza de toros, salvo en Olite que las
soltaban en la plaza del ayuntamiento, hoy de Carlos
III
el Noble. Solían ser seis u
ocho. En Olite, recuerdo, se cerraba con carros y tablones. Venían parientes y
amigos y las mujeres no cesaban de cocinar y guisar. La comida de Fiestas
consistía en una menestra (verduras con gallina), conejo guisado con caracoles
previamente purgados en un cribillo, bacalao y melón o sandía. Los melones se
guardaban en el montón de cebada para que madurasen. Para Navidad se guardaban
las ciruelas claudias envueltas en hojas del "Pensamiento Navarro" y se
colgaban en ristras de las vigas del granero, así como las uvas y los
pimientos. En el granero solía haber unas tinajas donde se guardaba el aceite
de la molienda y el lomo en manteca de San Cuto bendito, auténtico sostén de
las familias. También colgaban como santas viandas las chistorras y los
chorizos. Las pomas, en cambio, en cañizos.
Las fiestas patronales eran
esperadas con una ilusión difícilmente imaginable, lo mismo en Tafalla que en
Tudela, Pamplona,
Estella
u Olite. En Tafalla
duraban siete días, como en Pamplona, Tudela y
Estella
y en Olite cuatro.
Todos los días había vacas bravas en la plaza de toros, salvo en Olite que las
soltaban en la plaza del ayuntamiento, hoy de Carlos
III
el Noble. Solían ser seis u
ocho. En Olite, recuerdo, se cerraba con carros y tablones. Venían parientes y
amigos y las mujeres no cesaban de cocinar y guisar. La comida de Fiestas
consistía en una menestra (verduras con gallina), conejo guisado con caracoles
previamente purgados en un cribillo, bacalao y melón o sandía. Los melones se
guardaban en el montón de cebada para que madurasen. Para Navidad se guardaban
las ciruelas claudias envueltas en hojas del "Pensamiento Navarro" y se
colgaban en ristras de las vigas del granero, así como las uvas y los
pimientos. En el granero solía haber unas tinajas donde se guardaba el aceite
de la molienda y el lomo en manteca de San Cuto bendito, auténtico sostén de
las familias. También colgaban como santas viandas las chistorras y los
chorizos. Las pomas, en cambio, en cañizos.
En los años inmediatos a la guerra civil la gente del campo vivía temerosa ante la requisa que imponía el gobierno, de trigo, vino y aceite para paliar el hambre en las ciudades y hubo años en que a causa de una prolongada sequía se llegó a carecer de la semilla para sembrar. Fueron años de mucha necesidad y sólo gracias a los servicios de la Caja Rural y la Cooperativa nuestros labradores pudieron resistir. La institucionalización de la herencia para el mayor y la vigencia del Derecho Navarro de testar, obligó a emigrar, ingresar en el seminario o en los conventos, en una palabra "a buscarse la madre gallega", o sea a espabilarse. Fue muy conocida la marcha de mozos a Argentina los años 14. Muchos se quedaron y otros, como mi padre, sólo aguantaron unos meses. La gran crisis del 2000 dio con todos en la cuneta. La vida era forzosamente dura, con poca piedad para los débiles y hasta violenta con frecuentes altercados en la taberna. Sólo la solidaridad de la buena gente, como mi madre, lograba paliar el hambre de no pocas familias. Se pegaba con frecuencia. No podía ser de otra manera, ya que a la estrechez de la vida rural había que sumar una guerra sin cuartel de tres años de duración y una posguerra de miseria.
 En Tafalla existía una
escuelita de primeras letras y dos colegios religiosos, el de los PP.
Escolapios para los chicos y las Monjas de la Cruz para las chicas. Gracias a
la Caja Rural se daban clases nocturnas, cine y representaciones teatrales. En
los colegios citados había unos alumnos especiales, los que podían pagar, que
se llamaban de "cuarta". Las familias más pudientes enviaban a sus hijas a
Pamplona, donde aprendían francés. Y no era raro el caso en que la madre las
enviaba a ser monjas, porque preferían que fuesen de Dios, antes que de los
hombres. Era muy común en las casas bien y en las de mediarreja contar con el
honor de tener un hijo cura o religioso, que reclutaban, en Tafalla los
Escolapios, y en Olite los Agustinos, los de los Sagrados Corazones, Paules,
Dominicos y aún los Colombinos de Corella. Sólo ponían como condiciones, que
los chicos fueran listos y, a ser posible, de casa bien o parecida. Para
nuestras familias de 6 a 8 hijos, tener un hijo cura o fraile era un honor y
un alivio, ya que llegar a cura o tener un buen puesto en una Comunidad
equivalía a cultura y poder. Recuerdo que los chicos de mi edad, cuando tenía
unos 10 añicos, veíamos con envidia a los bonitos y guapicos seminaristas que
venían al pueblo de vacaciones, bien vestidos y con aire de listos. Supongo
que las chicas estarían todas loquitas por ellos.
En Tafalla existía una
escuelita de primeras letras y dos colegios religiosos, el de los PP.
Escolapios para los chicos y las Monjas de la Cruz para las chicas. Gracias a
la Caja Rural se daban clases nocturnas, cine y representaciones teatrales. En
los colegios citados había unos alumnos especiales, los que podían pagar, que
se llamaban de "cuarta". Las familias más pudientes enviaban a sus hijas a
Pamplona, donde aprendían francés. Y no era raro el caso en que la madre las
enviaba a ser monjas, porque preferían que fuesen de Dios, antes que de los
hombres. Era muy común en las casas bien y en las de mediarreja contar con el
honor de tener un hijo cura o religioso, que reclutaban, en Tafalla los
Escolapios, y en Olite los Agustinos, los de los Sagrados Corazones, Paules,
Dominicos y aún los Colombinos de Corella. Sólo ponían como condiciones, que
los chicos fueran listos y, a ser posible, de casa bien o parecida. Para
nuestras familias de 6 a 8 hijos, tener un hijo cura o fraile era un honor y
un alivio, ya que llegar a cura o tener un buen puesto en una Comunidad
equivalía a cultura y poder. Recuerdo que los chicos de mi edad, cuando tenía
unos 10 añicos, veíamos con envidia a los bonitos y guapicos seminaristas que
venían al pueblo de vacaciones, bien vestidos y con aire de listos. Supongo
que las chicas estarían todas loquitas por ellos.
 Y ahora os hablaré de la
comida y en especial del santo cuto. Se comía de lo que se criaba en casa y en
la huerta: lechugas, cebollas, patatas, cardo, escarolas, borraja y algunos
espárragos, junto con alubias verdes y de secano. También lentejas y
garbanzos. De vez en cuando pollos o conejo siempre de casa y durante la
trilla los pequeños llevábamos el companaje a la era dentro de una cesta
preparada por la madre: ajoarriero o atún y una bota de vino, a veces con
gaseosa, envuelta en un paño húmedo para conservarla fresca. En las casas,
como la nuestra, después de la vendimia se cocía el mosto de la uva
reduciéndolo en un 70% para obtener el arrope
y cuando éste
quedaba espeso como la mermelada se le añadían nueces y así se obtenía el
mostillo
que
acompañaba nuestras meriendas. Al campo se llevaban
huevos y tocino y sólo de vez en cuando había magras con tomate. Las costillas
de cerdo y el lomo bendito eran para Navidad, así como las olorosas magras del
pernil que se colgaba en una habitación fresca de arriba protegido por un
lienzo. En invierno se comían en muchas casas las migas de pastor y con motivo
de la aurora de Navidad, las de leche.
Y ahora os hablaré de la
comida y en especial del santo cuto. Se comía de lo que se criaba en casa y en
la huerta: lechugas, cebollas, patatas, cardo, escarolas, borraja y algunos
espárragos, junto con alubias verdes y de secano. También lentejas y
garbanzos. De vez en cuando pollos o conejo siempre de casa y durante la
trilla los pequeños llevábamos el companaje a la era dentro de una cesta
preparada por la madre: ajoarriero o atún y una bota de vino, a veces con
gaseosa, envuelta en un paño húmedo para conservarla fresca. En las casas,
como la nuestra, después de la vendimia se cocía el mosto de la uva
reduciéndolo en un 70% para obtener el arrope
y cuando éste
quedaba espeso como la mermelada se le añadían nueces y así se obtenía el
mostillo
que
acompañaba nuestras meriendas. Al campo se llevaban
huevos y tocino y sólo de vez en cuando había magras con tomate. Las costillas
de cerdo y el lomo bendito eran para Navidad, así como las olorosas magras del
pernil que se colgaba en una habitación fresca de arriba protegido por un
lienzo. En invierno se comían en muchas casas las migas de pastor y con motivo
de la aurora de Navidad, las de leche.
El pan se obtenía de la harina de casa, en la que primero se cernía en una larga artesa y después de amasada se dejaba por la noche bien cubierta con un poco de levadura y a la mañana siguiente se llevaba al horno del barrio y antes de ponerla a cocer, se ponía la marca en lo que serían hermosas hogazas. Al sacar el pan todavía caliente se echaba un chorrico de aceite, para darle color y gusto. Mi hermana Ramonita que se ocupaba de estas funciones también hacía unas tortas riquísimas, pastas redondas y las ensaimadas con los chanchigorris o chinchortas de la manteca frita del cerdo. Los cutos o cerdos, dos por casa de mediarreja y tres para las de bien, se criaban en casa con las peladuras de las patatas o las muy pequeñas, con salvado y verduras.
A fines de noviembre, a todo cuto le llega su San Martín, o en diciembre cuando arreciaba el frío, se sacaba el cuto de la cochiquera y o bien se le sacrificaba en la placeta, o mejor se le llevaba al matadero, de donde se le traía abierto en canal. Aún estoy viendo cómo lo subían al piso de arriba en la calle Sta. María, n°16 y con ayuda del matarife se procedía a cortar el tocino, sacar los perniles, y con la sangre y arroz se hacían las morcillas y también la txistorra y la birica, ésta más ordinaria porque sus ingredientes eran los pulmones y el bazo. Con el hígado, la cabeza y las asaduras bien encebolladas se guisaba un plato muy sabroso que compartíamos todos. La generosidad de la madre y su amor por los necesitados eran los responsables del llamado presente que siendo niño llevaba en una cestica a los Escolapios o al Párroco de St. Maria. ¡Ah, hermano cuto, santo de todas las casas, criado y mimado para alivio de todos!. Eran la hucha de la casa.
El vino lo traíamos en uno o dos garrafones de la cooperativa y era un tinto de garnacha, recio, de mucho tanino y se guardaba en la fresquera que había en la entrada, debajo de la escalera. Los mayores lo bebían con mucho agrado y era dieta obligada en todas las casas de labranza. Sólo los domingos el padre tomaba una copica de cognac de la Cooperativa, o mistela.
Mis amigos de Olite me cuentan que venían desde Soria algunos hombres para ganarse unos jornales en la vendimia y éstos traían en sus alforjas alubias, garbanzos y tocino, siempre lo mismo, y unos cepos para cazar pajaricos. Se comían a veces los gardachos, las ancas de rana, pajaricos y ratas de agua. Si perdías los dientes estabas condenado a comer sopicas de ajo o de leche, si la había. Me cuentan que si la tierra distaba mucho de la casa, los hombres se pasaban de lunes a viernes solos, con sus caballerías hasta que remataban la faena. Siendo honestos habría que decir que la tierra acabó devorando a toda aquella generación.
Y ya para terminar esta introducción en la que he intentado con objetividad acercarme con ayuda de mis amigos y de mis recuerdos al medio geográfico, social y familiar en el que nací y transcurrieron mis primeros once años y que sin duda condicionaron mi vida, me gustaría hablaros de la educación y del navarrismo de mi gente. ¿Qué se enseñaba en las Escuelas de mi niñez en Tafalla o en Olite, por poner un ejemplo?. Las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. La enciclopedia, algo de aritmética, a leer, escribir, caligrafía y problemas. En lo religioso se aprendía de memoria el Catecismo de Astete. Sólo los más pudientes cursaban bachillerato. En las casas eran contadísimos los libros. Recuerdo que se conocía la obra del Padre Coloma y en Olite los frailes Franciscanos prestaban libros (novelas del s. XIX), como "La flor del durazno". Los hombres iban al campo al salir el sol y volvían con el crepúsculo, claro está, no leían. Recuerdo que eso de salir al campo los domingos a penas si lo hacía nadie, ya que, no se olvide, pasaban todos los días en él. Me hace gracia la visión utópica de los soñadores que se imaginan que nuestros mayores se extasiaban con los amaneceres y el atardecer.
¡Qué poco afecto existía en el seno de nuestras familias! El padre no besaba nunca a los hijos y tratábamos a los mayores de Ud. El autoritarismo era ley sin rechistar, no se discutía nunca con el padre, mandaba y basta. La madre era la que administraba, organizaba la casa, la limpieza, la educación, todo. El padre se ocupaba del campo y con los hijos mayores trabajaba duro. Todos eran austeros y sufridos, pero generalmente no querían que sus hijos fueran labradores.
La gente sin excepción se sentía orgullosa de ser navarros y quien más, quien menos, tenía una cierta idea de los Fueros. No olvidemos al carlismo, la participación en la guerra como requetés y la influencia de la Iglesia. Todos sentían un gran respeto por la Diputación y sobre todo por Navarra.

